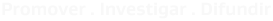El Mercosur ante nuevas realidades globales
De FUNDACION ICBC | Biblioteca Virtual
Félix Peña, Letras Internacionales, ORT Uruguay, mayo de 2012
Por momentos el debate sobre la eficacia y los alcances del Mercosur parece acentuarse. Tendencias proteccionistas e incertidumbres con respecto a las negociaciones externas –especialmente con la UE y también según sea la interpretación que se efectúe de la relativamente ambigua Decisión CMS 32/00- son dos de los ejes temáticos en torno a los cuales se observan opiniones cruzadas sobre cómo seguir adelante.
Experiencias, intereses y perspectivas nacionales por momentos diferentes complican este debate. Más aún por el hecho que en los últimos años se han acentuado asimetrías de poder económico relativo entre los socios. Y en un mundo con múltiples opciones para las estrategias nacionales de inserción externa, la tendencia de los países -grandes o chicos- suele ser evitar quedarse pegados a otros países con alianzas exclusivas y excluyentes. Al menos más allá de lo recomendable, tan pronto un país toma en cuenta factores tales como la preservación de la calidad política del entorno geográfico regional que lo rodea.
Como todo debate, éste debe ser bienvenido. Además es necesario y oportuno. Necesario ya que las circunstancias que explican el momento fundacional hace más de veinte años han cambiado profundamente. Oportuno, ya que los desafíos de todo tipo que las nuevas realidades internacionales están generando para los países sudamericanos -y no sólo los del Mercosur-, requieren repensar los métodos de trabajo conjunto entre las naciones que comparten un espacio geográfico regional. La renovación metodológica (cómo trabajar juntos) en la construcción de una región es, en épocas de profundas mutaciones de todo tipo, algo esencial si es que no se quiere correr el riesgo de generar crisis existenciales (porqué trabajar juntos). Mucho nos está enseñando Europa al respecto.
Es un debate que no puede quedar limitado a los gobiernos, ni sólo canalizarse por los ámbitos institucionales del Mercosur actual. Y que requiere, a veces, liberarnos del apego dogmático a conceptos y a modelos, teóricos o históricos.
En particular en torno a tres conceptos, según como se los entienda, se suelen generar rigideces que son a la vez limitantes, innecesarias e inconvenientes.
El primero de estos conceptos es el de “integración”. Entenderlo con un criterio monista, esto es, como el camino que conduce a una nueva nación o a un espacio económico único, no es lo mismo que si se lo hace con un criterio pluralista, esto es, que naciones soberanas –sin dejar de serlo- compartan intereses y sustenten estrategias centradas en la triada diversidad-conectividad-compatibilidad entre sus respectivos sistemas económicos y sociales. El test de la integración concebida como un proceso plural y voluntario de naciones soberanas, asentado en una reciprocidad dinámica de intereses concretos, es la posibilidad que todo país tiene de dejar de participar, si así lo entiende conveniente a sus intereses nacionales. No quedaría como en una visión monista, “pegado” para siempre a una asociación que no le reporta beneficios netos.
El otro concepto es el de “supranacionalidad”. Entendida como la creación de instancias comunes que estén por encima de los Estados nacionales, produce resistencias lógicas en países miembros. Supone imaginar una “tecnocracia, apátrida e irresponsable” -en la recordada expresión de De Gaulle con respecto a los órganos comunitarios de Bruselas-, a la cual se cede definitivamente soberanía nacional. Algo diferente, en cambio, es entenderla como la creación de instancias independientes, que a partir de una visión de conjunto facilitan con sus iniciativas y gestiones la articulación dinámica de intereses nacionales, a fin de generar gradualmente aquellas reglas, redes y símbolos que son las que, de existir y de ser sólidas, dotan a la construcción regional de una expectativa de irreversibilidad y, en especial, de la necesaria eficacia y legitimidad social.
Y, finalmente, está el concepto de “unión aduanera”. Se lo puede entender siguiendo al pie de la letra lo que nos enseña la teoría del comercio internacional o lo que Europa entendió que era su conveniencia. Así entendido puede comprenderse el que se califique como “imperfecta” a la del Mercosur. O se lo puede entender dentro de los márgenes flexibles que surgen del artículo XXIV–8 del GATT-1994. Posee éste las ambigüedades de una regla jurídica de pluma anglosajona, redactada en un contexto internacional muy diferente al actual y en el que no existían casi precedentes de uniones aduaneras que no hubieren sido el instrumento de una visión monista de integración, tal el caso del Zollverein alemán.
Además de superar restricciones conceptuales imprecisas, tres condiciones parecen fundamentales para el necesario debate sobre el futuro del Mercosur. Una es el que cada país tenga su propia estrategia nacional, esto es, que tenga claro en función de sus intereses nacionales, lo que quiere y puede obtener tanto en el plano regional como en el global. Y sobre todo que tenga claro si efectivamente tiene un “plan B” a su condición de país miembro. La segunda es que se encare con realismo la cuestión de la calidad institucional, entendida como una resultante de mecanismos que faciliten la concertación dinámica de intereses nacionales y la producción de reglas que puedan cumplirse. Y la tercera es generar reglas y símbolos que permitan multiplicar redes sociales y productivas comunes, orientadas a mejorar sustancialmente la capacidad de encarar el desarrollo económico y social, y la inserción competitiva en el escenario global.